DI KAKI SOFIA
Siempre me pasa lo mismo, apenas llega el calor. Empiezo a caminar con los ojos apuntando al suelo más que de costumbre: voy mirando los pies de las mujeres, que empiezan a descubrirse después del encierro invernal. Observando las extremidades inferiores femeninas, y sin darme cuenta, pienso como será esa mujer íntimamente. Es como si la desvistiera de abajo hacia arriba, para luego sacar algunas conclusiones que ni a mi me quedan claras. Nunca tengo la impresión de conocer con cierta profundidad a una dama si no he podido estudiar disimuladamente sus pies.
Y eso era lo que me perturbaba de Sofía, la nueva compañera de trabajo que llegó una tarde primaveral a nuestra empresa. Era encantadora, rubia y dueña de una mirada inocente. No tardamos en congeniar, y al cabo de una semana de conocernos era raro que no fuéramos juntos a tomar café o a comer después de cada día laborable.
Fue una fascinación mutua. Pasábamos horas hablando, y en menos de una quincena me había contado toda su joven vida. Por cierto, yo había sido igualmente confidente, abriendo mi corazón como nunca. Todo parecía perfecto, y se estaba encaminando a un feliz romance o a una de esas amistades que muy de vez en cuando se observan entre hombres y mujeres. Sin embargo, había algo que me inquietaba profundamente.
Revelación
Tardé algún tiempo en comprender de qué se trataba, hasta que un caluroso día de noviembre lo supe: desde que la conocí, nunca había visto sus pies.
Ya para ese momento me resultaba habitual regodearme, como todos los años, en la inconsciente observación de las extremidades inferiores de cuanta mujer hubiera.
Pero no era el caso con Sofía. Nunca la había visto sin unas cerradas botitas, o unos finos zapatos oscuros, o bien con sofisticadas zapatillas. Pero nunca con los pies al descubierto. Al principio, le resté importancia a ese asunto. Igualmente, los imaginaba acordes a su espigado cuerpo. Tendrían deditos más bien finos, con cuidadas uñas y talones como de terciopelo. Pero el tema irresuelto seguía en mi cabeza. ¿Qué hacer? Nuestra relación maduraba, y en sus ojos color miel me parecía advertir que esperaba de mí algo más que charla de café y agradable compañía. Pero me resultaba casi imposible pensar en hacerla mi pareja si antes no develaba ese último misterio: sus pies.
Todo se precipitó a principios de diciembre, cuando luego del cafecito a la salida de la oficina, caminamos un rato por el parque.
La conversación transcurría sin sobresaltos, aunque ella se mostraba tensa, como si no se animara a decirme algo. Finalmente, se las ingenió para llegar al punto: me dijo que estaba enamorada de mí.
Un final en los pies
El primer impulso que sentí fue el de besarla apasionadamente. Pero algo me detenía. Yo sabía qué era, pero me negaba a aceptarlo. Finalmente, no pude contenerme: con la vista nublada, me agaché y, ante su estupor, prácticamente le arranqué los zapatos. Quedó descalza y azorada, mirándome sin comprender y exhibiendo involuntariamente sus delicadas extremidades, que eran tal como yo las había imaginado. Quedé arrodillado, contemplando sus extremidades inferiores, con los ojos desorbitados y la mente bloqueada. Al cabo de algunos segundos eternos, ella tomó su calzado y se echó a correr. No volví a verla.
Al día siguiente, un frío telegrama nos informó que no trabajaría más con nosotros. Y supe que en una llamada telefónica le dijo a nuestro jefe que no quería tener compañeros trastornados.
Tal vez he perdido a la mujer de mi vida; no lo sé. Ahora hago terapia, y mi analista cree que lo mío no es grave. Pero supongo que él no entiende; Sofía tampoco. Yo sigo mirando pies femeninos como si nada.
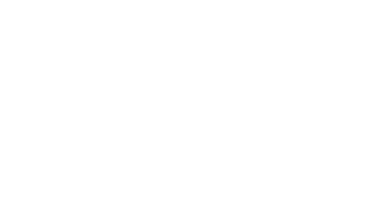 Publicado el 08/09/2022 Por Dios
Publicado el 08/09/2022 Por Dios